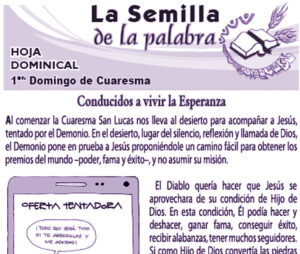Homilía para el 2º domingo de Pascua 2016
La misericordia de Dios es eterna
En el Salmo de este domingo proclamamos la eternidad de la misericordia del Señor. Eterna significa que existe siempre, que no tiene principio ni tiene fin. Así es Dios –es eterno– y la misericordia es una de sus características, como nos lo mostró Jesús a lo largo de su ministerio. El hecho de que lo haya resucitado es la muestra más grande de la misericordia del Señor. Se apiadó de su Hijo y lo resucitó, se compadeció de la humanidad y le devolvió con vida a Jesús.
La misericordia de Dios es eterna
Textos: Hch 5, 12-16; Ap 1, 9-11. 12-13. 17-19; Jn 20, 19-31.
En el Salmo de este domingo proclamamos la eternidad de la misericordia del Señor. Eterna significa que existe siempre, que no tiene principio ni tiene fin. Así es Dios –es eterno– y la misericordia es una de sus características, como nos lo mostró Jesús a lo largo de su ministerio. El hecho de que lo haya resucitado es la muestra más grande de la misericordia del Señor. Se apiadó de su Hijo y lo resucitó, se compadeció de la humanidad y le devolvió con vida a Jesús.
Sus discípulos y discípulas fueron los primeros en captar este signo de la misericordia de Dios. El Evangelio de san Juan nos narra los dos primeros encuentros de Jesús con sus discípulos. Fueron los dos primeros encuentros dominicales comunitarios del Resucitado con los suyos. Hoy vivimos una más de estas experiencias dominicales y se la agradecemos a Dios con nuestra Eucaristía, porque Jesús, el que estaba muerto y ahora vive por los siglos, está entre nosotros.
Al presentarse entre ellos los saludó deseándoles la paz y enseñándoles sus llagas. A partir de ese momento, la tristeza por su muerte se convirtió en alegría, el miedo frente a los judíos se tradujo en seguridad, el encerramiento se volvió en apertura, todo gracias a su Resurrección. Esto debería suceder con nosotros. Además de desearles nuevamente la paz, los envió a la misión, les comunicó el Espíritu Santo y les dejó la encomienda de perdonar los pecados.
Nuestros encuentros dominicales con Jesús resucitado deberían terminar en testimonio para la comunidad, como sucedió con sus discípulos que le platicaron a Tomás lo vivido en aquella noche. Un testimonio de alegría, de comunicar lo que vivimos y lo que nos dijo, de intentar convencer a los demás sobre su Resurrección y esto poco sucede; generalmente salimos de la Misa como llegamos a ella: sin entusiasmo, sin convencimiento, sin compromiso, aunque cumplimos.
A Tomás lo hicieron que se dispusiera a vivir su encuentro con el Resucitado, a pesar de que no les creyó. Al siguiente domingo escuchó de Jesús el saludo de paz, tocó sus llagas, se alegró, se convenció de su Resurrección y hasta lo proclamó como su Señor y su Dios. Esto también le costó una llamada de atención de Jesús y un aprendizaje para su vida: hay que creerle a la comunidad. Pero la comunidad ocupó comunicarle su experiencia de encuentro con el Señor.
Y el testimonio de la comunidad no debe ser sólo de palabra sino principalmente con los hechos, como nos lo describe el libro de los Hechos. Los creyentes –así se les llamaba a los discípulos de Jesús– se reunían libremente y por acuerdo común, los apóstoles realizaban muchos milagros, curaban enfermos y expulsaban demonios. Esto hacía que muchas personas creyeran en Jesús aunque no lo vieran. Esto es lo que nos falta provocar a quienes participamos en Misa.
O sea, que nos toca dar testimonio de que la misericordia de Dios es eterna. El encuentro con Jesús, tanto el de la escucha de la Palabra como el sacramental en la Comunión, nos llena de paz y de alegría. Hay que tocar sus llagas, es decir, a los enfermos, los migrantes, los hambrientos, los trabajadores de los invernaderos, los ancianos solos, etc. y reconocerlo y proclamarlo en ellos como el Resucitado. Para eso nos alimentamos en la Comunión sacramental.
En el Bautismo fuimos enviados por Jesús a la misión y recibimos su Espíritu para dar testimonio de Él, sobre todo perdonando. Cada ocho días lo proclamamos como Aquel que resucitó al tercer día. Ahora falta que día a día nos convirtamos personalmente y como comunidad en testigos suyos, de modo que interesemos a los demás, especialmente a los alejados, a encontrarse con Él, a confesarlo como su Señor y su Dios, a proclamar la misericordia eterna de Dios.
3 de abril de 2016